
Por Domingo Namuncura*
La dura pregunta pone de inmediato en guardia a cualquier persona que sabe que responder afirmativamente conlleva diversos efectos. Sin embargo, hubo épocas en el desarrollo de nuestras civilizaciones en donde despreciar por raza, etnia o religión era bastante habitual. Los antiguos no tenían ningún pudor respecto de la esclavitud hasta inicios del siglo XVIII. Los casos emblemáticos de Sudáfrica y Estados Unidos hasta las luchas de los movimientos civiles de color en el siglo XX son una enorme fuente de información. Pero antes, y por varios siglos, poseer esclavos, apátridas y sin dignidad ni derechos -más todos los deberes de estar al servicio de sus amos- era totalmente natural; tanto que los esclavos podían ser comprados en mercados.
Toda esta historia de racismo puro, duro, violento e incluso asesino sobrevivió por siglos. Y son las grandes revoluciones que enfrentaron esa realidad las que finalmente abrieron camino a conceptos tan innovadores como los del reconocimiento de la dignidad humana, sin diferencias. De ahí la idea de que «todos somos iguales».
La psicología social ha establecido que ya no es posible hoy, en la sociedad moderna, expresar el racismo de manera frontal y violenta, y que en este ciclo de todo lo «políticamente correcto» la expresión se oculta, no obstante, bajo nuevos códigos de conductas en hibernación en el inconsciente o reposa en algún recóndito lugar de nuestra mente y de nuestra conciencia a la espera de circunstancias que le permitan emerger con adorno y «racionalidad». Sus mecanismos son hoy más sutiles. Allport, en 1954, realizó uno de los primeros estudios sobre modelos y teorías del prejuicio. Pero serán Kínder y Sears, a partir de 1980, quienes establecerán mediciones sociales respecto del cambio de formato del racismo en la sociedad norteamericana aun cuando la opinión pública se manifiesta mayoritariamente en contra. Allport aborda estudios relevantes sobre los mecanismos cognitivos del prejuicio que llevan a los sujetos a segmentar la realidad y estereotiparlas.
Una de las crudas virtudes del referendo del 4 de septiembre es que en todos los niveles de la sociedad chilena y de la clase política hizo emerger desde los recónditos lugares sociales y políticos una adornada forma de racismo respecto de los pueblos indígenas, que creíamos en retirada. Tan solo de la lectura de una enorme cantidad de mensajes en redes sociales en contra de las «pretensiones indigenistas» en la nueva Constitución dieron las primeras señales de intolerancia y racismo. En el mundo conservador el ataque fue fulminante, además con el respaldo de millonarias campañas en redes, radios, prensa y televisión que se resume en un solo concepto: «No a los indígenas».
Este fenómeno es entendible en el caso de este mundo en particular. Se podría decir que la discriminación, el racismo y la intolerancia ante quienes son diferentes se lleva en la sangre, y forma parte del ADN de la derecha. El Informe de la Comisión nacional de Verdad histórica y Nuevo Trato del año 2004 da cuenta de una larga historia de violencia estatal, pública y privada en contra de los pueblos indígenas. El reciente libro de Martín Correa, «El despojo», nos ilustra de manera certera cómo se produjo en Chile la expropiación violenta de las tierras ancestrales. Historiadores como Benjamín Vicuña Mackenna, tratando de «salvajes» a los indígenas de Chile, y Sergio Villalobos alabando con conmiseración a su jardinero mapuche, pero rechazando que este pueblo sea diferente y con derechos especiales, son apenas una fracción de lo que este mundo conservador piensa de todo aquello.
Lo sorprendente es que el plebiscito y la campaña previa sacó del closet a una franja de actores políticos de izquierda (los menos) y de centroizquierda (los más), quienes con distintos ropajes y lenguajes dejaron traslucir aquello que está oculto en sus mentes, al referirse en forma «políticamente correcta» a los PP.II. como «indigenistas» que «secuestraron la Convención», que «se pasaron siete pueblos», «que excedieron sus demandas» y «pretenden convertirse en los nuevos privilegiados de Chile», etc. Varios personajes vestidos con el ropaje histórico de la «centroizquierda» (concertacionista) pasaron el rubicón para insertarse en la franja de «los amarillos por Chile», desde donde fustigaron las propuestas indígenas y lo hicieron con un tono muy claramente cercano a un prejuicio y con expresiones intolerantes que rayan con el racismo, adornado, por supuesto con razones «políticamente correctas».
Por cierto, ya es común afirmar que los convencionales indígenas también equivocaron sus objetivos al querer resolver en menos de 12 meses (el plazo de la Convención) lo que Chile, su sociedad, el Estado y sus instituciones no han resuelto en 212 años, lo que ya era un exceso. Se dejó de lado, además, la tarea política por excelencia de gestionar consensos para construir mínimos comunes y se forzaron temas esenciales, como el de la plurinacionalidad, cuyo período de maduración social, política y cultural aún está en un lento desarrollo. También es importante señalar que el tiempo de campaña no era suficiente para explicar pedagógicamente ante la sociedad el valor de ciertas ideas y principios que en nada implican afectar ni la identidad nacional, ni su desarrollo ni su territorio. Menos, por cierto, el himno y la bandera nacional.
Los pueblos indígenas nunca se han manifestado en esa línea de posturas, pero fue suficiente que el mundo conservador aprovechase ventajosamente la carencia de información y de educación cívica, de conocimiento y falta de tiempo para debates adecuados y arremetieron con todo levantando en el imaginario social que los pueblos indígenas estaban actuando con revancha y disposición, poco menos, que a reapropiarse de Chile y de paso, refundarlo a su entero gusto.
Una parte significativa de la izquierda y centroizquierda intentó defender los argumentos de la Convención, por ejemplo, en el caso de la plurinacionalidad, pero no fueron eficaces por carencia de convicción, falta de información y de estudio previo y porque dentro de las colectividades políticas no había suficiente consenso político. El resultado fue que se dejó casi solos a pueblos indígenas y sus dirigentes en la tarea de defender, explicar y promover los contenidos del texto rechazado. Tanto es así, que incluso ni siquiera tuvieron un lugar destacado en el Comando Nacional del Apruebo, a pesar de diversas gestiones en tal sentido. Este hecho fue interpretado en las dirigencias indígenas como la política de no exhibir la participación indígena en dicho comando, lo que en sí mismo sería la expresión de un prejuicio.
La sociedad chilena, el Estado y sus instituciones, los partidos políticos, entre diversas instancias, cometerían un grave error histórico si se persiste en un tratamiento decorativo e indecoroso con los pueblos indígenas. Y es necesario recordar a todos que no estamos en el siglo XIX cuando todo era permitido en contra de sus derechos esenciales. La Declaración Universal de Derechos Indígenas de Naciones Unidas, suscrita oficialmente por Chile en 2007, y la Declaración Americana de Derechos Indígenas de 2016 forman el marco internacional de derechos que los Estados deben reconocer. Y previamente Chile ratificó el Convenio 169 de la OIT en 2008, y hace 29 años el Congreso aprobó la Ley Indígena 19.253.
Es decir, no estamos caminando como sociedad en un terreno eriazo en cuanto a derechos indígenas. Desde el Pacto de Nueva Imperial de 1989 y con enormes dificultades el Estado ha ido reconociendo derechos esenciales de los pueblos indígenas, que fueron recogidos en el texto constitucional rechazado. Y los indígenas que votaron Rechazo no lo hicieron en contra de sus propios derechos, sino en respuesta a una sumatoria de situaciones pendientes y de ausencia de políticas indígenas eficaces junto a diversos otros problemas en curso.
Resolver el conflicto central existente hoy entre el Estado y el pueblo mapuche, en particular, requiere una enorme dosis de realismo político. La cuestión indígena es un tema que llegó para instalarse y el modo de resolverlo no pasa por la exclusión. En pleno siglo XXI es impensable que en cualquier proyecto de Constitución los indígenas queden expulsados y que en la nueva convención constitucional (o como se la quiera denominar, siempre y cuando sea electa en forma democrática) queden excluidos. Los efectos políticos y sociales de esta ofensa son incalculables para la paz y la convivencia pacífica que son los únicos caminos necesarios para construir un entendimiento histórico, cuestión que ya previó históricamente el Informe de la Comisión de Verdad y Nuevo Trato de 2004. Los prejuicios y la tentación racista son totalmente desaconsejables en este proceso.
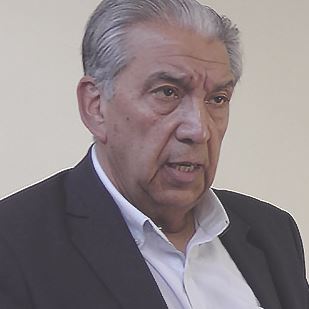
*Dirigente social y político vinculado particularmente a la causa de los pueblos indígenas. Ex embajador de Chile en Guatemala.
Dirigente social y político vinculado particularmente a la causa de los pueblos indígenas.
p. Coordinación de la Comisión de expertos en Derechos Indígenas

